Pbro. Héctor Pernía, mfc
Nos fortalecemos con la Palabra de Dios para llenarnos de luz y entendimiento.
(296) “Amar a Dios por encima de todas las cosas” (cf. Mc 12,30-31; Mt 10,37-39).
“La mirada del Señor está puesta sobre los que lo aman, es una poderosa protección, un apoyo resistente, un refugio contra el viento ardiente y el sol del mediodía, un sostén contra las caídas, una ayuda en el momento de caer. El Señor renueva el entusiasmo e ilumina los ojos, da la salud, vida y bendición” (Eclo 34,16-17). He aquí la mayor de las necesidades en todo ser humano. Es esa la vacuna que nos previene de los derrumbes cuando nos toca desprendernos de un bien terrenal.
Todo lo de este mundo es vulnerable, finito, corruptible, perecedero.
(297) Hoy está y mañana no. Es por ello un riesgo, para nuestra propia estabilidad, el descargar toda nuestra razón de existir en cualquier criatura. Dios nos pide que le amemos a EL por encima de todo lo creado, justamente para protegernos del abismo cuando nos llegan los momentos dolorosos de la vida. Él es el único bien que esta hoy y siempre; el que nunca se muda. El siempre permanece. Él es eterno y es el que nos da, no sólo esta vida, sino una mejor: la vida eterna.
“¡Feliz el hombre que soporta la prueba!
(298) Porque, superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno, cuando sea probado, diga: «Es Dios quien me prueba»; porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie. Sino que cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz al pecado; y el pecado, una vez consumado, engendra muerte” (Stgo 1,12-15).
¡Vivir en Cristo, el mejor seguro de por vida!
(299) Como dice el apóstol Pablo: “Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Y para esto Dios resucitó a su hijo Jesucristo, para constituirlo en Señor de vivos y muertos” (Rm 14,7-9).
Este pasaje nos enseña que todo y todos le pertenecemos a Dios, que en este mundo nada ni nadie es nuestro, que no somos dueños, sino sólo administradores de bienes que provienen de Dios, y que ÉL ha puesto en nuestras manos para que los administremos, y de los cuales debemos siempre estar muy agradecidos. No podemos, por lo tanto, reclamar a Dios que nos haya quitado algo o a alguien que en realidad nunca fue nuestro. En la fe debemos ser perseverantes; renovarla y fortalecerla, previendo situaciones como éstas.
Mantén siempre encendida la llama de la fe.
(300) “Sed vigilantes (…) El diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Resistidles firmes en la fe sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con sufrimientos semejantes” (1Pe 5,8-9).
Necesitamos meditar y contemplar constantemente los sagrados misterios de nuestra fe, sabiendo que el diablo sabe valerse y aprovechar los momentos débiles de nuestra vida para confundirnos y arrastrarnos a dudar de Dios y a tomar decisiones que nos hundirán más.
Seamos constantes en alimentar y profundizar el sentido cristiano de la muerte como puente que nos lleva a la vida gloriosa de la resurrección y de la vida eterna.
Con los pies en la tierra; pero con el corazón y la mirada en el cielo.
(301) “La leve tribulación de un momento nos procura, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna, a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles; pues las cosas visibles son pasajeras, más las invisibles son eternas” (2Cor 4,17-18).
Quienes son de este mundo se atan de las cosas de este mundo y se afanan por quedarse siempre en este mundo y con las cosas y personas que dicen que son suyas. Quienes le pertenecen a Cristo saben que desde el día de su bautismo ya no le pertenecen a este mundo, que aquí en la tierra son peregrinos ciudadanos del Reino de los Cielos y que su mayor anhelo es alcanzar el Paraíso para estar junto a Dios para siempre.
Todos necesitamos purificarnos de lo que nos debilita.
(302) “Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que no da fruto en mí lo corta. Y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto.” (Jn 15,1-2). Debemos pronto examinar nuestra vida en Dios. Si sentimos que la muerte de alguien nos deja tan mal que no logramos comprender y entender a Dios, es urgente que revisemos el estado de nuestra fe y nuestra relación con Dios y con los bienes de este mundo. Posiblemente nos llegó ese trance en momentos cuando espiritualmente nos encontramos muy débiles y en descuido. Pudo haber ocurrido que el amor por ese ser amado que falleció llegó a tal extremo, que haya podido desplazar a Dios como el primer amor, como la primera y única razón de nuestra existencia. A cualquier ser humano esto le puede ocurrir. Es por eso que no podemos perder la calma ni la fe.
La razón de que nos cueste tanto la muerte de alguien que amamos, es la misma fragilidad humana y la facilidad con que se apega tanto nuestro corazón a aquello que más queremos. No ocurrirían tanto estas crisis si afectivamente no tuviésemos ni acumuláramos tantas carencias y vacíos; si en lugar de tener nuestros afanes en la vida de este mundo, nos afanáramos más por alcanzar para nosotros y nuestros más cercanos la vida eterna.
Liberarnos del propio ego y abrirnos al amor de Cristo.
(303) “Entonces dijo Jesús a sus discípulos: “El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo?” (Mt 16,24-26). He aquí el camino, la verdad y la vida (cf. Jn 14,6). Lo que Cristo nos pide hacer para ser felices, él primero lo hizo para darnos ejemplo y decirnos: ¡ustedes también pueden!
Más que un deber, es una imperiosa necesidad que desde niños se nos enseñe a sacrificar nuestro propio ego, a renunciar a nuestros apegos humanos y materiales, a compartir las pertenencias materiales y el cariño de aquellos a quienes tanto amamos, a ser generosos, a ejercitar nuestro espíritu de pobreza, nuestra confianza total en Dios; a liberarnos, a lo largo de la vida, de aquello que es accesorio; y a centrarnos en lo que realmente y para siempre es necesario, a educarnos en poner todo nuestro amor y nuestras esperanzas en Dios.
Ver también: Gn 22,1-18; Jn 12,23-28; 14,1-6; 2Cor 5,1-10; Rm 8,35-39; Sb 4,7-15.




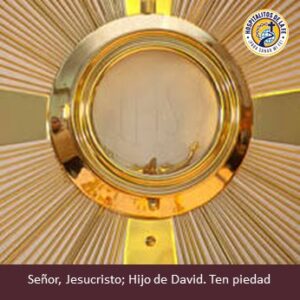

Los comentarios están cerrados.